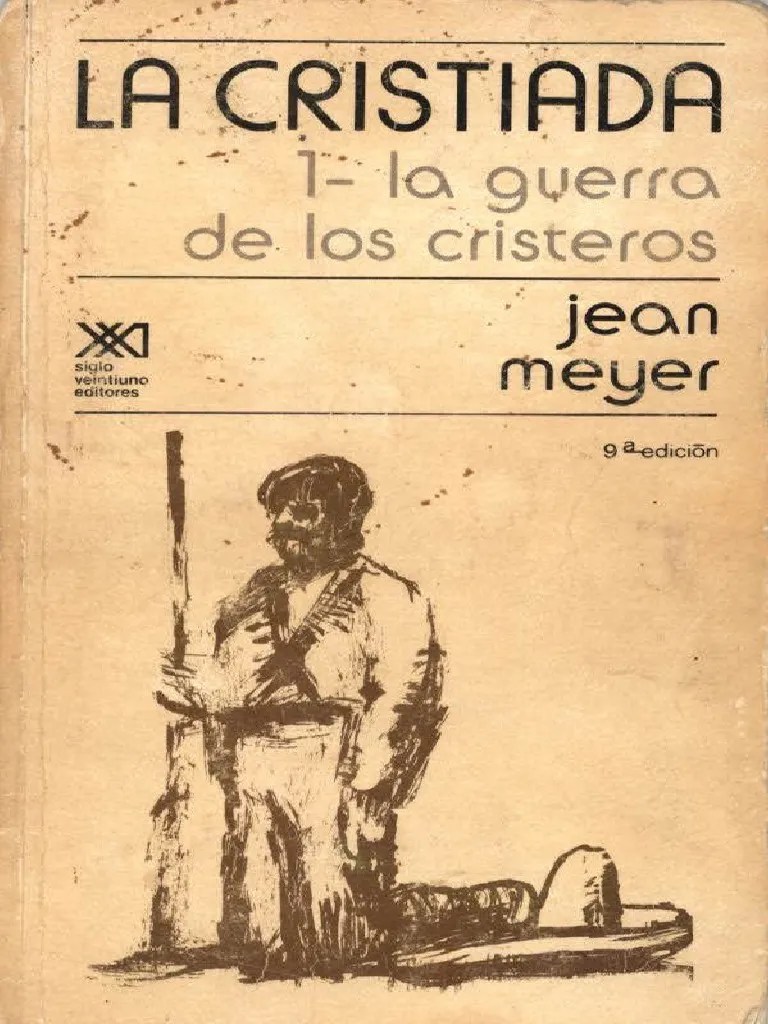
El caso del P. Pro, ejecutado sin previo proceso, contra toda justicia, y después el asesinato de Obregón por el católico Toral no hicieron cambiar en nada esta política de indulgencia acompañada de firme vigilancia, a condición de que el sacerdote fuese o se hiciese habitante de ciudad, en tanto que se fusilaba tras de refinamientos de sadismo a los sacerdotes aprehendidos en el campo. Este contraste no era sorprendente, porque el gobierno, en busca de culpables, pensaba que dejando a los campesinos sin sacerdotes sofocaría rápidamente la rebelión. Fusilando sin compasión a todo sacerdote cogido en el campo, obligaba a los demás, aterrorizados, a refugiarse en la ciudad, donde disfrutaban de una efectiva tranquilidad. Por lo que toca al clero, el cálculo era bueno: después de las primeras ejecuciones de 1927, los prelados ordenaban a sus sacerdotes que abandonaran sus parroquias, no quedando en ellas sino los voluntarios [Meyer, J. (1985). La Cristiada. Volumen 1. La Guerra de los Cristeros. México: Fondo de Cultura Económica, pp. 40-1].
ISSN 2605-3489